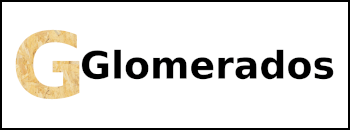Para muchos hogares en América Latina, las cocinas y estufas a base de combustibles fósiles y biomasa, como el gas natural o la leña, son una opción económica y accesible. Sin embargo, estos artefactos plantean ciertos desafíos: son fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), contribuyen a la contaminación intradomiciliaria y evidencian la necesidad de políticas que promuevan una matriz energética residencial más limpia. Estos retos adquieren mayor urgencia al considerar que 2024 ha sido el año más caliente jamás registrado, con un aumento de 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales, impulsado por niveles récord de GEI derivados de actividades humanas, subrayando así la importancia de adoptar soluciones sostenibles en todos los sectores, incluido el residencial, a nivel mundial.
En este contexto, la iniciativa «Transición Energética a Nivel Residencial: Cocción y Calefacción en América Latina» busca impulsar programas que faciliten una transición energética en la vivienda, reduciendo las emisiones contaminantes y mejorando la salud y el bienestar de las personas en la región. Liderado por el Global Methane Hub, este proyecto combina investigación científica con propuestas de políticas públicas, y en este momento se implementa a través de Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y la colaboración de EBP Chile, EBP Brasil, Stanford University, Universidad de São Paulo, Universidad Mayor de Chile y Universidad de los Andes en Colombia. A continuación, destacamos algunos puntos clave de su más reciente informe que son de utilidad para los profesionales de la arquitectura.
El costo invisible: emisiones y contaminación intradomiciliaria
Entre los principales gases de efecto invernadero (GEI) se encuentran el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), este último responsable del 35% del calentamiento global causado por las emisiones humanas, acorde el informe de evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC AR6 2023 [1]. Aunque el CH4 tiene una vida atmosférica más corta que el CO2, su potencial de calentamiento global es 28 veces mayor, lo que hace urgente su reducción para frenar el calentamiento global a corto plazo y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Las cocinas y estufas que utilizan combustibles fósiles son una fuente significativa de CO2 durante la combustión y, en menor medida, de CH4, debido a la combustión incompleta de hidrocarburos, un proceso que depende de la temperatura de la caldera o estufa, y de las fugas de gas que ocurren durante el encendido y apagado.
El impacto de las cocinas y estufas a gas natural en la calidad del aire intradomiciliario y su contribución al cambio climático ha sido poco investigado en América Latina, y la alta incertidumbre en las mediciones actuales resaltó la necesidad de estudios experimentales para obtener datos más confiables y generar estrategias sostenibles que beneficien tanto al medioambiente como a las comunidades. En este contexto, el proyecto incluyó una fase de monitoreo en Brasil, Colombia y Chile, que buscó determinar en cocinas residenciales las tasas de emisión de gases como el CO2, el CH4 y otros compuestos que también tienen efectos negativos en la salud, como el dióxido de nitrógeno (NO2), el monóxido de carbono (CO) y el benceno (C6H6). Estos compuestos, en altas concentraciones, afectan la salud: el CH4 puede desplazar el oxígeno, causando asfixia y mareos; el CO interfiere con la oxigenación de la sangre, causando por ejemplo fatiga y en casos graves, pérdida de conciencia; el NO2 irrita los ojos y las vías respiratorias y el C6H6 puede generar mareos, dolores de cabeza, somnolencia y confusión.
En Chile, el estudio reveló que existe una variabilidad en las emisiones de contaminantes. En primer lugar, podría deberse a las diferencias en la tecnología de los quemadores utilizados en los distintos hogares por la antigüedad de los equipos, y en segundo lugar, por el mantenimiento insuficiente de los aparatos. Por ejemplo, algunas cocinas a gas natural emitieron CH4 incluso cuando están apagadas debido a emisiones fugitivas. También se presentaron algunos factores de emisión notablemente superiores a los reportados en otros países: las emisiones de CO alcanzaron un promedio más alto que los valores registrados en Estados Unidos, indicando posibles problemas de combustión incompleta. El estudio también reveló que el 50% de los hogares excedió los límites recomendados de la norma canadiense [2] para NO2, planteando riesgos para la salud en espacios cerrados. Estas últimas fueron especialmente problemáticas en cocinas con ventilación insuficiente, subrayando la importancia de medidas como el uso de campanas extractoras o ventanas abiertas. A nivel nacional, las cocinas a gas natural representan el 7% de las emisiones de CO2 del sector residencial y el 1.56% de las emisiones de metano del sector residencial. Aunque esta proporción es pequeña, las altas tasas de emisión en el ámbito intradomiciliario indican la necesidad de tecnologías más eficientes y políticas públicas que reduzcan la contaminación en los hogares.
En Colombia, un reto se encuentra en la ventilación y en la altura de las ciudades. El estudio destaca que la combustión de gas natural en Bogotá podría ser menos eficiente debido a su altura, lo que afecta la generación de contaminantes. También se detectaron emisiones significativas de metano incluso cuando los quemadores estaban apagados, al igual que en Chile. Las concentraciones de NO2 superaron los límites recomendados en hogares con bajas tasas de intercambio de aire, especialmente en espacios pequeños. Esto representa un riesgo considerable para la salud de las personas que pasan largos periodos cocinando en condiciones de ventilación limitada. Al mismo tiempo, los resultados sugieren que las tasas de emisión de metano en el sector residencial podrían estar significativamente subestimadas en los inventarios nacionales, ya que el factor de emisión obtenido en este análisis es considerablemente mayor que los valores de referencia utilizados.
Brasil presenta un panorama de diversidad energética y variaciones regionales en cuanto al uso de combustibles en el sector residencial. En hogares que utilizan gas natural, las concentraciones de CH4 y CO2 varían significativamente según el tipo de cocina, el estado de mantenimiento, y las características de las viviendas, mientras que los niveles de NO2 fluctúan alrededor de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El estudio señala que los factores de emisión utilizados en el inventario de GEI de Brasil podrían estar subestimados, al igual que en Colombia y Chile. Esto subraya la necesidad de actualizar los cálculos y desarrollar estrategias específicas de mitigación. También, aunque las cocinas a gas no son la principal fuente de emisiones en el sector residencial, su impacto intradomiciliario en términos de contaminación y salud es considerable.
Este estudio realizado en América Latina destaca la necesidad de mejorar la tecnología e implementar regulaciones específicas y fomentar hábitos que reduzcan la exposición a contaminantes, además de mejorar la ventilación en los hogares para mitigar los riesgos de acumulación de gases nocivos. En este sentido, un diseño integrado del hogar que priorice ventilación cruzada, espacios amplios y donde desde el inicio se prevea la eficiencia energética de los dispositivos de cocción y calefacción es un punto clave hacia edificaciones más sostenibles [3]. También la generación de más datos locales a través de proyectos de medición y monitoreo es esencial para definir factores de emisión más precisos y contar con inventarios nacionales más detallados, lo que permitirá diseñar políticas públicas más efectivas y avanzar hacia una transición energética que promueva la sostenibilidad ambiental y la salud. En este contexto, Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub, subrayó en una reciente entrevista con Clic Verde de NTN24 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) que es fundamental reconocer que los combustibles fósiles no son necesariamente el camino más barato, mientras indicaba que este estudio fue un paso crucial para comprender la contaminación causada por el gas natural, el metano, y cómo los hogares pueden beneficiarse de la electrificación.
Cocinar sin humo: electrificación y políticas públicas en acción
La electrificación residencial, junto con la promoción de tecnologías limpias y la regulación de instalaciones eléctricas, se posiciona como clave para reducir las emisiones de GEI y mejorar la calidad del aire en los hogares, siempre que se garantice un enfoque inclusivo y sostenible. Chile, Colombia y Brasil cuentan con marcos políticos que impulsan la transición energética residencial, adaptados a sus recursos y contextos, implementando programas de eficiencia energética, etiquetado y sustitución de artefactos eléctricos. En este sentido, el estudio recopiló y revisó aproximadamente 30 instrumentos en Chile, 20 en Colombia y 25 en Brasil e identificó que persisten algunos desafíos comunes, como la implementación conjunta y complementaria de estos instrumentos, que debe al mismo tiempo abordar tanto las barreras estructurales como culturales que dificultan el cambio. Entre estos retos, destacan los subsidios a los combustibles fósiles, sistemas eléctricos no normalizados, la limitada internalización de externalidades ambientales y programas de recambio que priorizan la eficiencia en aparatos de gas o leña en lugar de opciones eléctricas. Además, los impuestos al carbono, cuando existen, generalmente excluyen al consumo residencial.
Chile se destaca por su enfoque en la electrificación como parte de una estrategia climática más amplia. Políticas como la Estrategia de Cambio Climático de Largo Plazo, el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022-2026, y programas e instrumentos como Casa Solar y Refriclaje, han sentado las bases para reducir las emisiones de GEI y promover energías renovables no convencionales. Sin embargo, persisten desafíos, especialmente en lo que respecta a la calidad del servicio y las interrupciones en el abastecimiento. Existen brechas en la infraestructura de redes de distribución, la normalización de sistemas eléctricos y la competitividad de los precios de la electricidad frente al gas y la leña. Para avanzar hacia una electrificación en Chile, es crucial mejorar el conocimiento público sobre los impactos ambientales y de salud asociados con los actuales sistemas de cocción y calefacción. A pesar de los esfuerzos, se necesita una mejor coordinación interinstitucional, fortalecer los instrumentos existentes y adoptar un enfoque integral que aborde tanto las dimensiones sociales como ambientales de la electrificación. También, un aspecto clave es la diversificación de opciones energéticas, considerando a nivel residencial tecnologías como la energía solar térmica y la combinación de sistemas de paneles solares. El estudio considera algunas propuestas para avanzar hacia una electrificación residencial sostenible en el país, que hacen foco en desarrollar una Estrategia de Transición Energética Residencial con Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que defina metas claras y garantice su monitoreo; Modernizar la infraestructura eléctrica para soportar la mayor demanda y crear incentivos para tecnologías limpias; Ajustar los programas de mejoramiento de viviendas para incluir normalización de instalaciones eléctricas en hogares vulnerables. Además, se requieren reformas normativas que impulsen la inversión, educación sobre electrificación, coordinación interinstitucional eficaz, y un impuesto al carbono más amplio y elevado para reflejar los costos reales de las fuentes energéticas y promover la sostenibilidad.
En Colombia, el consumo energético residencial depende en gran medida de la leña, que representa el principal recurso utilizado, seguido de la electricidad y el gas natural. Este panorama genera un impacto significativo en la salud pública y el medio ambiente debido a las emisiones de CO2 y otros contaminantes. El marco normativo colombiano incluye iniciativas como el Plan Energético Nacional (PEN 2022-2052) o la Ley 1715 de 2014 modificada por la Ley 2099 de 2021, que promueve el uso de fuentes no convencionales de energía mediante incentivos fiscales. También instrumentos como el Plan Nacional de Sustitución de Leña (PNSL) 2023, que busca reemplazar combustibles contaminantes por fuentes más limpias como el biogás, el gas natural y la electricidad. No obstante, los retos son considerables. La alta ruralidad del país dificulta la electrificación, especialmente en áreas donde los hogares dependen de combustibles tradicionales como la leña. A esto se suma la falta de infraestructura eléctrica adecuada, los bajos precios del gas que compiten con las opciones eléctricas, y el desconocimiento generalizado sobre los beneficios ambientales y de salud de la electrificación. Para avanzar hacia ella, Colombia necesita priorizar inversiones en infraestructura eléctrica y modernización de redes. También debe enfocarse en la educación y capacitación de las comunidades para fomentar la adopción de tecnologías limpias. Por otro lado, el estudio considera algunas propuestas como el desarrollo de una Estrategia Nacional de Transición Energética Residencial, con un enfoque integral de distintos instrumentos propuestos para la transición energética justa y limpia de los hogares. También considera un Programa de Regularización de Sistemas Eléctricos Residenciales que permita garantizar que las nuevas construcciones y renovaciones cumplan con estándares eléctricos actualizados. Además, un Programa de Recambio de Cocinas que podría facilitar y profundizar sobre el acceso a cocinas energéticamente eficientes apoyando al existente Plan de Sustitución de Leña.
Brasil cuenta con una de las matrices energéticas más limpias del mundo, con un alto porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes renovables, como las hidroeléctricas. Esto representa una oportunidad importante para la descarbonización del uso de energía a nivel nacional. Programas como el PROCEL y la Ley N° 9.991 de 2000, que obligaron a las empresas distribuidoras a invertir en eficiencia energética, han sido fundamentales en esta trayectoria. Sin embargo, el país enfrenta desafíos significativos en su transición energética. A pesar del éxito de los biocombustibles, estos compiten con la electrificación, limitando su adopción en el sector residencial. Además, la percepción de inestabilidad en el suministro eléctrico se presenta como una barrera importante. Eventos recientes, como apagones que afectaron a millones de personas, han generado desconfianza entre los usuarios respecto a la fiabilidad de la electricidad para funciones críticas como la cocina y la calefacción. Para fortalecer la electrificación residencial, Brasil necesita garantizar un suministro eléctrico estable y confiable, al mismo tiempo que se requieren incentivos para reducir el precio de la energía eléctrica en comparación con otros combustibles. La inversión en infraestructura y la educación serán elementos clave para superar estas barreras.
Finalmente, el avance de la electrificación residencial depende hoy en día de factores como la disponibilidad y el costo de tecnologías y fuentes energéticas, que varían según el contexto de cada país. En términos de climatización, Chile es el único de los tres países estudiados donde la calefacción es significativa; en los otros, predomina la generación de frío. En cocción, no hay una tendencia clara: predominan cocinas a gas y leña, esta última aún relevante en zonas rurales, especialmente en Colombia y el sur de Chile. Además, la electricidad se suele usar como complemento en electrodomésticos como microondas y hornos eléctricos. Por otro lado, los costos de inversión varían ampliamente y, en algunos casos, equiparan cocinas a gas, leña y electricidad (de resistencia). Sin embargo, las estufas de inducción, la tecnología eléctrica más avanzada para cocinar en estos países, enfrentan barreras significativas. Su mercado es limitado y su alto costo inicial restringe la adopción. Además, requieren conexiones de 220 V, un desafío para Colombia, donde la mayoría de los hogares tienen 120 V. Asimismo, el uso de estufas de inducción implica adquirir ollas con base ferromagnética, aumentando el costo inicial y dificultando la transición hacia esta tecnología más eficiente y sostenible. En este sentido, es importante un esfuerzo colectivo a nivel regional, donde la transición energética no solo es responsabilidad de un país, sino de un compromiso compartido entre naciones. La electrificación no es un proceso aislado, y el éxito de esta transición depende de una colaboración activa entre gobiernos, empresas, organizaciones civiles y ciudadanos, asegurando que los avances se reflejan en acciones concretas que atraviesan fronteras y contribuyan a un futuro energético sostenible en toda la región.
Nicola Borregaard, gerenta general de la consultora EBP Chile, reflexiona sobre el camino hacia la electrificación en el sector residencial en el podcast de In-Data. Reconoce que si bien el discurso sobre la electrificación ha avanzado considerablemente, todavía queda mucho por avanzar, y enfatiza que «el futuro debe ser eléctrico —o más limpio». La electrificación residencial abre una oportunidad única para los profesionales de la arquitectura de aportar e incorporar soluciones innovadoras y sostenibles en el diseño de viviendas. Por ejemplo, liderando la adopción de tecnologías limpias mediante la integración de sistemas eléctricos eficientes en sus proyectos, promoviendo el uso de energía renovable como paneles solares y almacenamiento de energía. Además, su participación es crucial para garantizar que las viviendas sean diseñadas y renovadas teniendo en cuenta programas de recambio y de la normalización de instalaciones eléctricas y las necesidades específicas de las comunidades, especialmente en áreas rurales. Al adoptar un enfoque holístico que considere tanto la funcionalidad como el impacto ambiental, los arquitectos tienen el potencial de convertirse en agentes clave de cambio en la transición hacia un futuro más sostenible y saludable para las ciudades y los hogares en América Latina.